El camino es una novela de infancia, que retrata la vida de un pueblo
desde el punto de vista de Daniel, el hijo del quesero, el cual, la noche del
día anterior al que dejará el pueblo para ir a la ciudad a estudiar el
bachillerato para hacerse un hombre de provecho, ya empieza a echar de menos el
conjunto de aventuras vividas en compañía de sus dos mejores amigos, Roque, el
hijo del herrero, y Germán, el hijo del zapatero, al lado de la vida de sus
respectivos progenitores y de otros vecinos cuya presencia e intervención
significaron mucho para ellos, como doña Lola, la tendera, Quino el Manco, La
Mica, la hija del Indiano, don Moisés, el maestro, o don José, el cura del
pueblo, que en uno de sus sermones habló a sus feligreses de que “todos tenemos
un camino marcado en la vida (…) que debemos seguir siempre (con clara alusión
al título de la novela).”
Volviendo a Daniel, la noche antes de la partida prefería quedarse en el
pueblo y vivir modestamente conformándose “con tener una pareja de vacas, una
pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa, No pedía
más. Los días laborables fabricaría quesos como su padre, y los domingos se
entretendría con la escopeta, o se iría a pescar truchas o echar una partida al
corro de bolos.” Desde su cama oía las conversaciones de sus padres sobre su
futuro, el padre recostado en un banco y su madre recogiendo los restos de la
cena, y con el murmullo de sus voces “ascendía del piso bajo el agrio olor de la cuajada y
las esterillas sucias. Le placía aquel olor a leche fermentada, punzante y casi
humano.” Aquella noche dio mucho de sí para los recuerdos de Daniel, incluidos
los que se referían a sus primeros pasos por la vida rodeado de olores propios
de la casa de un quesero. “Su padre emanaba un penetrante olor, era como un
gigantesco queso, blando, blanco, pesadote. (…) Se gozaba en aquel olor que
impregnaba a su padre y que le inundaba a él cuando en las noches de invierno,
frente a la chimenea, acariciándole, le contaba la historia de su nombre.” (La
historia del profeta Daniel que, encerrado en una jaula con diez leones, no
sufrió ningún daño por parte de las fieras.)
“También su madre”, continúa escribiendo Delibes, “hedía a boruga (o requesón que, después de coagulada la leche, sin separar el suero, se bate con azúcar y se toma como refresco”) y a cuajada (“producto lácteo, de textura cremosa, elaborado con leche coagulada por acción del cuajo, que es un fermento que existe en el estómago de algunas crías de animales mamíferos”). Todo en su casa olía a cuajada y a requesón. Ellos mismos eran un puro y decantado olor.” Olor que precisamente a su mejor amigo Roque “no le gustaba, porque olía lo mismo que a pies.” Tanto Roque, como Daniel eran más conocidos por sus apodos el Moñigo, en el caso de Roque, y el Mochuelo, en el de Daniel. A propósito de ello, “su padre luchó un poco por conservar su antiguo nombre y hasta un día se peleó con la mujeruca que traía el fresco (pescado) en el mixto.” Pero en balde, porque casi todo el mundo en el pueblo tenía su mote o cualidad característica, como veremos. Sin ir más lejos, doña Lola, la tendera, recibía el apodo de la Guindilla, que, además de tener un carácter picante como la especia del mismo nombre, era una cotilla que criticaba a las personas ligeramente, como al padre de Daniel, el Mochuelo, del que dudaba “si fabricaba el queso con las manos limpias o con las uñas sucias”. El narrador, que tanto puede ser omnisciente o representante de Daniel, toma partido en la cuestión diciendo: “Si esto le repugnaba, que no comiera queso y asunto concluido”.
“También su madre”, continúa escribiendo Delibes, “hedía a boruga (o requesón que, después de coagulada la leche, sin separar el suero, se bate con azúcar y se toma como refresco”) y a cuajada (“producto lácteo, de textura cremosa, elaborado con leche coagulada por acción del cuajo, que es un fermento que existe en el estómago de algunas crías de animales mamíferos”). Todo en su casa olía a cuajada y a requesón. Ellos mismos eran un puro y decantado olor.” Olor que precisamente a su mejor amigo Roque “no le gustaba, porque olía lo mismo que a pies.” Tanto Roque, como Daniel eran más conocidos por sus apodos el Moñigo, en el caso de Roque, y el Mochuelo, en el de Daniel. A propósito de ello, “su padre luchó un poco por conservar su antiguo nombre y hasta un día se peleó con la mujeruca que traía el fresco (pescado) en el mixto.” Pero en balde, porque casi todo el mundo en el pueblo tenía su mote o cualidad característica, como veremos. Sin ir más lejos, doña Lola, la tendera, recibía el apodo de la Guindilla, que, además de tener un carácter picante como la especia del mismo nombre, era una cotilla que criticaba a las personas ligeramente, como al padre de Daniel, el Mochuelo, del que dudaba “si fabricaba el queso con las manos limpias o con las uñas sucias”. El narrador, que tanto puede ser omnisciente o representante de Daniel, toma partido en la cuestión diciendo: “Si esto le repugnaba, que no comiera queso y asunto concluido”.
Después de Roque, el Moñigo, el mejor amigo de Daniel era Germán, el Tiñoso, hijo de Andrés, el zapatero, el hombre que de perfil no se le ve, apodado así por las calvas de su cabeza debidas a una enfermedad contagiada por los pájaros que su padre a docenas albergaba en jaulas en su casa. Nadie en el pueblo entendía de pájaros como él y “además, por los pájaros, era capaz de pasarse una semana entera sin comer ni beber.”
Germán, sin embargo, para Roque “poseía un valor superior al de un simple
experto pajarero (…), significaba un cebo insuperable para buscar camorra”
porque Roque “precisaba de camorras como el pan de cada día.” La estrategia del
Moñigo constaba de varias momentos: una vez la posible pelea con otros chicos a
la vista, le decía al oído a Germán: “Acércate y quédate mirándolos, como si
fueras a quitarles las avellanas que comen.” El Tiñoso se acercaba al grupo y
se quedaba mirándolos como un pasmado; entonces el jefecillo rival le amenazaba
con abofetearlo si no dejaba de mirar. Pero Germán “hacía como si no oyera, lo
dos ojos como dos faros, centrados en el paquete de avellanas, inmóvil y sin
pronunciar palabra”. Hasta que le caía el sopapo. Momento que aprovechaba Roque
para vengar a su amigo dando mamporros a diestro y siniestro. Siempre acababan
los tres amigos “sentados en el campo del grupo adversario y comiéndose sus
avellanas.” Otras veces los tres inseparables se divertían tirando a los
pájaros con los tirachinas, especialmente los domingos por la tarde y el
verano, y “para Daniel, el Mochuelo, no existía plato selecto comparable a los
tordos con arroz.” Pero era el río el entretenimiento más intenso y completo
para ellos. Había un lugar en que “el río se deslizaba entre rocas y guijos de
poco tamaño, a escasa profundidad. En esta zona pescaban cangrejos a mano,
levantando con cuidado las piedras y apresando fuertemente a los animalitos por
la parte más ancha del caparazón.” Y también pescaban muchos pececillos que, a
la larga, acabaron despreciándolos por su excesivo número y su fácil captura.
Aquella larga noche, vigilia de su partida a la ciudad para hacerse un hombre de provecho, Daniel recordó el momento en que su madre le explicó que las vacas lecheras llevan la leche en la barriga y la echan por la ubre. Y el niño, que “no había visto leche más que en las perolas y los cántaros”, se quedó maravillado. Tiempo después su padre compró una vaca y le vio ordeñarla, lo mismo que al boticario sus veinte vacas. Y Daniel se reía mucho luego “al solo pensamiento de que hubiera podido imaginar alguna vez que las vacas sin cántaras no dieran leche.”
Y también asuntos delicados referidos a otros vecinos del pueblo, como a las Guindillas, las tenderas, que habían sido tres hermanas de las que quedaban vivas dos de ellas, doña Lola, la mayor, e Irene, la menor, que, según el Moñigo, “tenía el vientre seco” y que un día huyó de casa para entregarse a una aventura amorosa que al fin fracasó; eso levantó las murmuraciones del pueblo, y algunas mujeres se acercaron curiosas a la tienda en busca de más murmuraciones, aunque doña Lola, la Guindilla mayor supo cómo tratarlas; una de esas mujeres, tan cotilla como la propia Guindilla, fue Catalina, una de las hermanas Lepóridas o las Cacas (las llamaban Lepóridas porque tenían “el labio superior plegado como los conejos y su naricita se fruncía y se distendía incesantemente como si incesantemente olisquease”, Cacas porque sus nombres verdaderos eran “Catalina, Carmen, Camila, Caridad y Casilda y el padre había sido tartamudo”); pues bien, Catalina se presentó en la tienda por una peseta de sal y, al oír pisadas en la planta superior, le preguntó a doña Lola si tenía forasteros; la respuesta de la Guindilla mayor fue negativa y como viese que la cliente insistía preguntando irónicamente si no eran ladrones, la cortó entregándole la sal que había pedido y la invitó a irse. Tras la Lepórida, se presentaron en la tienda más mujeres que nunca a comprar también sal con la misma intención que la primera, como la mujer del zapatero, la criada del boticario, el ama de don Antonino y otras veinte mujeres más, “todas iban a comprar sal y todas oían pisadas arriba o se inquietaban, al ver luz en los balcones, por la carrera del contador.”
En el capítulo IX, como en otros, vuelve a escena la noche de los
recuerdos de Daniel y “la pequeña historia del valle se reconstruía ante su
mirada interna, ante los ojos de su alma, y los silbidos distantes de los
trenes, los soñolientos mugidos de las vacas, los gritos lúgubres de los sapos
bajo las piedras, los aromas húmedos y difusos de la tierra avivaban su
nostalgia, ponían en sus recuerdos una nota de palpitante realidad.”
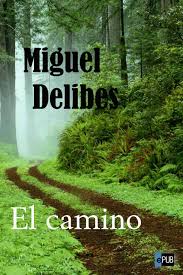



No hay comentarios:
Publicar un comentario