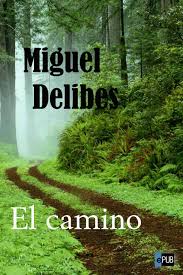Yo siempre he sido una persona soñadora e imaginativa. O eso me han llamado a menudo quienes me conocen.
¿Qué significa ser una persona
soñadora? El diccionario afirma que “soñador” es aquel “que sueña mucho”, y,
figuradamente, “que discurre fantásticamente sin tener en cuenta la realidad”.
Enmendando la parte que dice “sin tener en cuenta la realidad”, soy una persona
soñadora a mi manera porque siempre parto de las cosas que me rodean. Si veía,
por ejemplo, en el desván de mi infancia, uno de mis lugares emblemáticos,
entre las sombras filtrarse por un rendija del tejado un hilo de luz, enseguida
creía que era polvo de oro donde nadaban seres fantásticos que flotando sin
caer nunca querían comunicarme varios estados del alma, sosiego, equilibrio,
eternidad. Y pensaba que si miraba con intensidad aquel prodigio iluminado, el
tiempo no pasaba para mí. Mi sueño casi siempre acababa cuando llegaba hasta
mí a través de las paredes y estancias de la casa la voz
de mi madre llamándome para comer o para hacer algún recado en el barrio.
Volviendo al principio, ¿es lo mismo ser soñador que imaginativo? Yo creo
que “imaginativo” es el adjetivo hermano de correrías poéticas del adjetivo
“soñador”. Si éste califica al que piensa fantásticamente sin tener en cuenta
la realidad, “imaginativo” es el “que continuamente imagina o piensa”. Fíjese
es el adverbio “continuamente”, que alude a un estado no transitorio o
pasajero, sino perenne y constante, y en el verbo del que deriva, “imaginar”,
que significa “representar idealmente una cosa, inventarla, crearla en la
imaginación.” Así pues, los dos adjetivos, “soñador” e “imaginativo”,
combinados adecuadamente, significarían: el que inventa otra realidad, ideal,
imaginada, como se quiera decir, pero diferente
de la que nos rodea en los actos cotidianos, que van desde asearnos nada más
levantarnos por la mañana hasta cualquier otro que se indique, lavarse los
dientes, comer, mirar, leer o escribir, por ejemplo. Y escribir poesía puede
ser un modo de inventar otra realidad.
La primera vez que oí hablar de poesía como algo que se estudiaba en los
libros fue en los Salesianos, donde estudié desde los nueve hasta los doce años.
En las clases de Lengua eran muy frecuentes las sesiones en que aprendíamos de
memoria algunos poemas que los hermanos de la Orden nos proponían para en
sesiones siguientes recitarlas ante nuestros compañeros. Fue el hermano Isaac,
creo que así se llamaba el salesiano que, oriundo de Xauen, me motivó lo
suficiente para hacer mis pequeñas investigaciones sobre poetas nacionales e hispanoamericanos. La primera poesía que
aprendí de memoria y que recuerdo aún en su mayor parte fue El Nazareno, de
Gabriel y Galán. ¿Recuerdan?
“Cuando
pasa el Nazareno
de la túnica morada,
con la frente ensangrentada,
la mirada de Dios bueno
y la soga al cuello echada,
el pecado me tortura,
las entrañas se me anegan
en torrentes de amargura
y las lágrimas me ciegan
y me hiere la ternura.
Yo he nacido en esos llanos
de la estepa castellana
donde había unos cristianos
que se amaban como hermanos
en república cristiana.”
Etcétera.
Lo que más me gustaba de este poema era la emoción que respiraba todo él y la música que latían en sus versos. Desde un principio consideré el hecho de que sin emoción ni música era imposible que se escribiera buena poesía. Además había otra razón para que la composición de Gabriel y Galán me gustara tanto, y era que el tema de la misma, la de las procesiones de Semana Santa con el Nazareno como protagonista, lo viví de pequeño en la Semana Santa de mi ciudad natal, tan rica en imágenes sagradas que desfilaban por las viejas calles en medio de un silencio profundo y una devoción a flor de piel que la gente, apostada en las aceras, veía pasar con lágrimas en los ojos los pasos de Jesús cargando con una pesada cruz o muerto en ella y los de la Virgen sufriendo el dolor de ver escarnecido y crucificado a su Hijo.
Con el tiempo escribí versos sobre
las vivencias de mi Semana Santa zamorana, tanto las experimentadas durante mi
infancia y adolescencia como las vividas en mis repetidos retornos a la ciudad
cuando fijé mi residencia en Barcelona. Ya llegará el momento de referirme a
ellas y copiar, si es necesario, algunas muestras. Ahora quiero centrarme en
las motivaciones que me llevaron a pensar en la poesía como vehículo de
invención de otra realidad partiendo de la que a mi alrededor alentaba y vivía.
Además de soñador e imaginativo, yo siempre fui un niño solitario, aunque
no evitaba verme con unos cuantos amigos para jugar o hacer travesuras. Lo del
desván ya queda dicho y a este sitio mágico, aislado, ajeno al mundo real, ya
volveré en más de una ocasión. Ahora le toca a otro lugar por el que yo sentía
verdadera atracción y a él, cuando llegaba el verano, solía encaminarme solo.
Me refiero al soto de San Frontis, también frecuentado en compañía cuando se
trataba de cazar pájaros o bañarnos en el río. El soto de San Frontis era, como
dice la palabra, un “sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y
arbustos”. Junto al barrio del mismo nombre, hacia él me encaminaba, como he
dicho, en los primeros días del verano. Bajaba por la cuesta del viejo convento
de San Francisco hasta la orilla del río, y por una senda estrecha que allí
había caminaba hasta los primeros árboles de la arboleda. La mañana recién
inaugurada, el silencio que me envolvía sólo roto por el ruido del agua y el
canto de los pájaros, las sombras, el reflejo de la ciudad en el espejo del
río, arriba la vista de la muralla y la Catedral, y abajo las aceñas de
Olivares y los ruinosos tajamares del antiguo puente romano atravesados en
medio del Duero eran sensaciones que, aunque repetidas, me estremecían el alma
cada mañana. Yo solo en medio de aquel paisaje sereno y callado, azul y verde,
era un especie de Dios bueno que acariciaba con la mirada lo que iba creando en
el paseo. Meterme en aquella arboleda donde las sombras, a intervalos
iluminadas por franjas soleadas, la brisa y los pájaros eran los únicos
moradores, sin contarme yo, constituía para mí un placer indescriptible.
Más tarde comprendí por qué me
gustaban tanto aquellos versos de Garcilaso de la Vega que aprendí en el
Instituto:
“Corrientes
aguas, puras, cristalinas;
árboles que os estáis mirando en
ellas;
verde prado de fresca sombra
lleno;
aves que aqui sembráis vuestras
querellas;
yedra que por los árboles caminas
torciendo el paso por su verde
seno,
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento,
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba,
donde con dulce sueño reposaba,
o con el pensamiento discurría
por donde no hallaba
sino memorias llenas de alegría.”
Etcétera.
Seguía mi camino por la vereda que conocía perfectamente hasta una tapia
que acababa en el río. Allí empezaba una de las josas que jamás visitábamos en
grupo, una josa abandonada que la naturaleza había invadido totalmente. Entraba
por un hueco que había en la tapia semioculto por el grueso tronco de un
negrillo y allí empezaba mi aventura, una aventura que repetí incansablemente
durante un tiempo. La hierba me llegaba más arriba de la cintura y las sombras
eran más grandes que en ningún otro sitio. Los álamos de la orilla del río
aparecían cubiertos de yedra y el silencio se extendía por todas partes junto
con un olor penetrante a humedad. Me desnudaba en la orilla, en un pequeño
cuadrado de arena, desde el que podía contemplar la parte trasera del Castillo,
sobre las murallas, y los dos volúmenes de la Catedral, el esbelto cimborrio y
la torre cuadrada de San Salvador, y me deslizaba hasta el agua fría, casi
helada, del Duero. Allí nadaba un rato mientras mis pensamientos me convertían
en otra persona. Castañeteándome los dientes de frío salía del agua y me tendía
en la arena, al sol, y allí permanecía hasta que volvía a ser yo.
Entonces me vestía y desandaba el camino hasta mi barrio. Lo bueno de aquella
aventura es que, a diferencia de otras que me gustaba compartir con los amigos,
nunca se la conté a nadie. Hasta que algunos años más tarde, ya residiendo en Barcelona,
aquellos íntimos momentos vinieron con tanta fuerza a mi memoria, que me vi
obligado a contarlos por escrito.
“Era
un refugio de la infancia,
era un lugar donde el alma
sobrevolaba los árboles,
el silencio de las yedras,
la esmeralda de los juncos,
el misterio de las aguas,
el dorado de la arena…”
Una muestra de uno de mis rasgos distintivos: el de ser solitario, el de
buscar voluntariamente la soledad.
Mucho le debo también, para que mi
afición por la poesía creciese en aquellos años de adolescencia, a un regalo
que mi hermano mayor me hizo un verano desde Barcelona, donde estaba trabajando
desde hacía un tiempo y preparaba el salto del resto de la familia a la ciudad
condal junto con el resto de hermanos que también vivían allí. Me refiero a un
libro de Bécquer enfundado en un estuche de cartón. Eran las famosas Rimas y
Leyendas del poeta sevillano junto con las Cartas desde mi celda, las Cartas
literarias a una mujer y algunos artículos de costumbres. Prácticamente devoré
el libro aquel verano en las horas de más calor en mi antiguo refugio del
desván.
Mi primera sorpresa ocurrió nada
más abrir el libro y encontrarme con su impresionante Introducción sinfónica.
“Por los tenebrosos rincones de mi
cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi
fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para
poderse presentar decentes en la escena del mundo.”
Entendí en esas líneas que la poesía que se piensa, esas emociones y esas
ideas que aún no existen, esperan pacientemente a que la palabra artística les
dé forma escrita. ¡Los extravagantes hijos de su fantasía! Estremecedora manera
de llamarlos.
“Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de
ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche, que a la
mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se
subleva en ellos el instinto de la vida, y agitándose en terrible, aunque
silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz, de las tinieblas
en que viven.”
Mejor no se puede expresar la primera fase del proceso creador, aquella
en la que las ideas y las emociones, aún indefinidas y confusas, buscan en la
mente del poeta la manera de abandonar esa oscuridad en que viven para
encontrar la luz de las palabras, de los versos que los vistan adecuadamente.
Pero enseguida se presenta la gran dificultad a la que debe enfrentarse el
poeta para encontrar esa perfecta adecuación entre la materia de la poesía y su
forma definitiva. Bécquer describe así esa dificultad:
“Pero, ¡ay, que entre el mundo de la idea y el de la
forma existe un abismo que sólo puede salvar la palabra; y la palabra tímida y
perezosa se niega a secundar sus esfuerzos! Mudos, sombríos e impotentes,
después de la inútil lucha vuelven a caer en su antiguo marasmo.”
Esa dificultad es la misma que todos cuantos escribimos poesía debemos
intentar salvar.
En ese libro de Bécquer aprendí muchísimo. Leyendo una y otra vez sus
Rimas llegué a encontrar filones de afirmaciones que venían a confirmar lo que
yo había aprendido acerca de ciertos aspectos que tenían que ver con la poesía.
Uno de ellos era, ¿cómo no?, el concepto de “inspiración”. En la Rima III es
unas veces:
“Sacudimiento
extraño
que agita las ideas
como huracán que empuja
las olas en tropel.”
Otras:
“Murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo
como volcán que sordo
anuncia que va a arder.”
Otras:
“Ideas
sin palabras,
palabras sin sentido,
cadencias que no tienen
ni ritmo ni compás.”
Y siempre:
“Locura que el espíritu
exalta y desfallece,
embriaguez divina
del genio creador.”
Es decir, la inspiración sería una
conmoción sin causa justificada que experimenta el poeta en el momento de
ponerse a escribir cuando en su cabeza aparecen ideas y palabras sin conexión
lógica acompañadas de cierta música desprovista aún del ritmo que adoptará
cuando el poema esté acabado. Y claro está, una suerte de locura inocente que
hace entusiasmarse unas veces al espíritu creador y otras lo desmoraliza en un
estado de embriaguez que no es de este mundo. Al llegar a este punto, entiendo
el significado del título que puso Claudio Rodríguez a su primer libro: Don de
la ebriedad (la ebriedad divina que posee el poeta en el momento de la
creación).
A aquel verano lo llamé el verano
de Bécquer. Y aunque seguía saliendo con los amigos, olvidaba enseguida lo
vivido con ellos, y así alguna conquista femenina, los bailes de las verbenas
en los pueblos vecinos o las vueltas a las aventuras de niños en las huertas o
en el río, con los sempiternos partidos de fútbol en la yerbera o la captura de
algún palomino en las aceñas, nada lograba suplir las emociones que me deparaba
la lectura de las páginas de Bécquer.
Disfrutaba con las Cartas que el poeta mandaba desde el monasterio de Veruela, adonde había ido en busca de tranquilidad y aire puro para aliviarse una antigua dolencia pulmonar, a sus colegas de El Contemporáneo, periódico del que era director. En ellas les contaba sus vivencias en el monasterio y sus correrías por los pueblos vecinos en busca de leyendas y curiosidades. En una de ellas, creo que es la Tercera, existe un pasaje con el que me identifico plenamente. Se refiere a la evocación que hace el poeta de las inquietudes que tenía cuando era un adolescente allí en Sevilla, junto al Guadalquivir.
Disfrutaba con las Cartas que el poeta mandaba desde el monasterio de Veruela, adonde había ido en busca de tranquilidad y aire puro para aliviarse una antigua dolencia pulmonar, a sus colegas de El Contemporáneo, periódico del que era director. En ellas les contaba sus vivencias en el monasterio y sus correrías por los pueblos vecinos en busca de leyendas y curiosidades. En una de ellas, creo que es la Tercera, existe un pasaje con el que me identifico plenamente. Se refiere a la evocación que hace el poeta de las inquietudes que tenía cuando era un adolescente allí en Sevilla, junto al Guadalquivir.
“Cuando yo
tenía catorce o quince años, y mi alma estaba henchida de deseos sin nombre, de
pensamientos puros y de esa esperanza sin límites que es la más preciada joya
de la juventud; cuando yo me juzgaba poeta; cuando mi imaginación estaba llena
de esas risueñas fábulas del mundo clásico, y Rioja en sus silvas a las flores,
Herrera en sus tiernas elegías y todos mis cantores sevillanos, dioses penates
de mi especial literatura, me hablaban de continuo del Betis majestuoso, el río
de las ninfas, de las náyades y los poetas, que corre al Océano escapándose de
una ánfora de cristal, coronada de espadañas y laureles, ¡cuántos días, absorto
en la contemplación de mis sueños de niño, fui a sentarme en su ribera, y allí.
Donde los álamos me protegían con su sombra, daba rienda suelta a mis
pensamientos y forjaba una de esas historias imposibles, en las que hasta el
esqueleto de la muerte se vestía a mis ojos con galas fascinadoras y
espléndidas! Yo soñaba entonces una vida independiente y dichosa, semejante a la
del pájaro, que nace para cantar, y Dios le procura de comer; soñaba esa vida
tranquila del poeta que irradia con suave luz de una en otra generación.”
Etcétera.
Pero también disfrutaba con sus hermosas Leyendas, insufladas de honda y
misteriosa poesía, y que a mí me parecían y aún me siguen pareciendo filones de
prosa poética, cuando no verdaderos poemas en prosa, algunos pasajes de ellas.
Me estremecía leyendo Los ojos verdes, viendo cómo Fernando de Argensola
encontraba gustoso la muerte en el fondo de la Fuente de los Álamos atraído
inexorablemente por la mujer diabólica que moraba en sus aguas. Me entraba una
pena inconsolable cuando terminaba de leer las últimas palabras de El rayo de
luna, relato bellísimo que cuenta la decepción del joven caballero Manrique,
poeta para más señas y amante de la soledad y la naturaleza, que una noche de
verano cree ver en una arboleda de Soria el vestido blanco de una mujer, quizá
la mujer con la que ha soñado siempre, y cuando empieza a hacerse ilusiones con
la bella dama, descubre que no es más que un rayo de luna que se ha filtrado a
través de las copas de los árboles hasta el suelo.
Yo iba de un lado a otro del libro
subrayando frases o aprendiéndomelas de memoria, frases que tuvieran que ver
con la poesía. En la primera de las Cartas literarias a una mujer tenía
subrayados estos tres pequeños parrafitos, que considero importantes para el
caso.
“Sobre la poesía no ha dicho nada casi ningún
poeta; pero, en cambio, hay bastante papel emborronado por muchos que no lo
son.”
“El que la siente se apodera de una
idea, la envuelve en una forma, la arroja en el estudio del saber, y pasa. Los
críticos se lanzan entonces sobre esa
forma, la examinan, la disecan y creen haberla entendido cuando han hecho su
análisis.”
“La disección podrá revelar el
mecanismo del cuerpo humano; pero los fenómenos del alma, el secreto de la
vida, ¿cómo se estudian en un cadáver?”
He aquí la diferencia insalvable entre
la materia y el espíritu y un detalle que nos acerca a entender un poco mejor
la poesía. La forma empleada en la poesía se puede analizar y explicar, pero no
la idea, la emoción que da vida a esa forma. El peligro está en considerar, como
muchos críticos hacen, que la forma, la expresión, las palabras, el idioma son
los que dan la vida a la idea; podrán darle vestido, adorno, pero nunca vida
propia. “Los fenómenos del alma, el secreto de la vida”, eso es, creo yo, lo
que importa en la poesía. En la misma carta hay una especie de justificación de
por qué se escribe poesía: “La poesía es en el hombre una cualidad puramente
del espíritu; reside en su alma, vive con la vida incorpórea de la idea, y para
revelarla necesita darle una forma. Por eso la escribe.” El poeta escribe
poesía porque necesita revelar lo que reside en su alma. Es una explicación.
Para mí Bécquer entonces era mi único referente y cuanto dijera acerca de su
modo de crear poesía constituía una Biblia para mí.
En la segunda carta literaria aparece, al respecto, el siguiente pasaje:
“Cuando siento no escribo. Guardo, sí, en mi cerebro
escritas, como en un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su
huella al pasar; estas ligeras y ardientes hijas de la sensación duermen allí
agrupadas en el fondo de mi memoria hasta el instante en que, puro, tranquilo,
sereno y revestido, por decirlo así, de un poder sobrenatural, mi espíritu las
evoca, y tienden sus alas transparentes, que bullen con un zumbido extraño, y
cruzan otra vez a mis ojos como en una visión luminosa y magnífica.”
Impresiones, sensaciones… Ese es el origen. En cuanto al poder
sobrenatural del espíritu creador, volvemos a encontrarnos con la tan traída y
llevada teoría romántica de la inspiración. El caso es que Bécquer era mi ídolo
entonces y creía a pies juntillas lo que decía en aquel libro, que fue una
especie de Biblia de poetas para mí, como ya he dicho. Por eso tampoco he
olvidado un solo renglón de su artículo sobre La soledad, bellísimo libro de
poesía de su amigo Augusto Ferrán. Tras leerlo, el autor de las Rimas redacta una página memorable
sobre preceptiva literaria; en concreto, sobre las dos clases que existen para
él:
“Hay una poesía magnífica y sonora; una poesía hija de
la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la lengua, que
se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus
cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con
su armonía y su hermosura.
“Hay otra natural, breve, seca, que brota del alma
como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y
desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con
una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la
fantasía.
“La primera tiene un valor dado: es la
poesía de todo el mundo.
“La segunda carece de medida absoluta,
adquiere las proporciones de la imaginación que impresiona; puede llamarse la
poesía de los poetas.
“La primera es una melodía que nace,
se desarrolla, acaba y se desvanece.
“La segunda es un acorde que se arranca de un
arpa, y se quedan las cuerdas vibrando con un zumbido armonioso.
“Cuando se concluye aquélla, se dobla la
hoja con una suave sonrisa de satisfacción.
“Cuando se acaba ésta, se inclina la
frente cargada de pensamientos sin nombre.
“La una es el fruto de la unión del
arte y la fantasía.
“La otra es la centella inflamada que brota
al choque del sentimiento y la pasión.”
Sin embargo, en lo que yo perdía más tiempo era leyendo, y releyendo, docenas de veces, las Rimas. Llegó un momento en que me sabía de memoria prácticamente todas y las recitaba en voz alta a la orilla del río o en el desván de la casa. Luego empecé a recitarles algunas a mis mejores amigos, a aquéllos que sentían el mismo amor que yo por la naturaleza, por el río, los gusanos de seda, los vencejos, las aceñas, las ruinas de los tajamares del puente romano volcados en mitad del agua, los reflejos de la catedral, el ruido del viento en las copas más altas de los álamos y el ruido, casi un secreteo de voces, del agua en las piedras de las azudas…Una de las más solicitadas era aquélla en la que Bécquer expresa su desesperación extrema:
“Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja;
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja.”
Otra era de amor:
“Por
una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso…, yo no sé
qué te diera por un beso.”
Casi todas eran así, breves y
concentradas. Aunque había alguna extensa que también me pedían. Como la que
trata de la muerte de una niña, cuyo estribillo, “¡Dios mío, qué solos / se quedan los
muertos!”, suena de vez en cuando a modo de solemnes campanadas de luto. A mí
me encantaba recitarla:
“Cerraron
sus ojos
que aún tenía abiertos,
taparon su cara
con un blanco lienzo,
y unos sollozando,
otros en silencio,
de la triste alcoba
todos se salieron.
La luz que un vaso
ardía en el suelo
al muro arrojaba
la sombra del lecho,
y entre aquella sombra
veíase a intérvalos
dibujarse rígida
la forma del cuerpo.
Despertaba el día,
y a su albor primero
con sus mil ruidos
despertaba el pueblo.
Ante aquel contraste
de vida y misterio,
de luz y tinieblas,
medité un momento:
¡Dios mío, qué solos